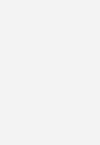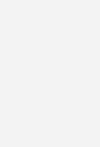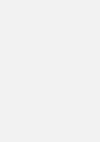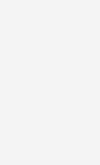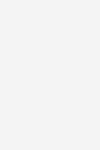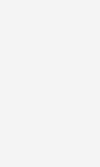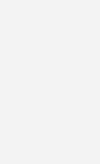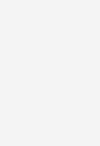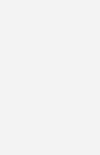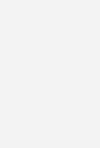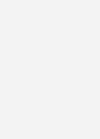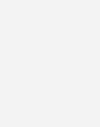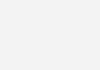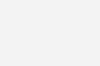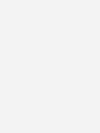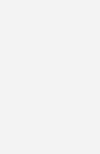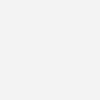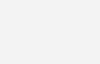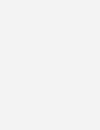Editorial
Novedades | Ensayo | Poesía | Memoria | Otra América
Que La Vorágine tuviera su editorial parecía un resultado lógico en su devenir. ¡Una más!, sí. Pero hay cosas que nunca están de más: los amaneceres, los helados caseros, un buen poema, el roce de dos cuerpos encendidos, la llama del fuego no planificado y… y las editoriales.
Así que tenemos una editorial crítica desde el año 2015 y lo que empezó un poquito de broma y sin sistematicidad, ha ido adquiriendo personalidad propia. La editorial La Vorágine tiene, de momento, tres líneas editoriales: Textos (in) surgentes, dedicada al ensayo de agitación; Poemas (in) surgentes, el nombre lo dice todo; y Otramérica, especializada en América Latina y El Caribe y que surge por la estrecha relación con otro colectivo: Human Rights Everywhere.
Conoce los libros que ya han nacido de este fueguito innecesario para el mercado pero fundamental para los que de él nos calentamos.
Novedades
poemas (in)surgentes
Poesía de la conciencia crítica, poesía de lo cotidiano con la calidad y la (s) mirada(s) de lo excepcional.
textos (in)surgentes
Ensayos de agitación para que pasar página sea abrir grietas en el pensamiento hegemónico.
memorias (in)surgentes
La memoria colectiva se construye desde los pliegues de lo visible. Libros que construyen la memoria del hoy y de-construyen la memoria del ayer.
otraes (in)surgentes
Textos para repensar la otreadad, para enfrentar el racismo, para indagar en las identidades y para cuestionar los esencialismos de nuestro tiempo.
Otrámerica
Abya Yala sin filtros externos, desde una óptica anti colonial, desde la distancia mínima.
Artefactos
Editorial La Vorágine produce artefactos difíciles de calificar. Cartografías, calendarios políticos, libros sin colección…